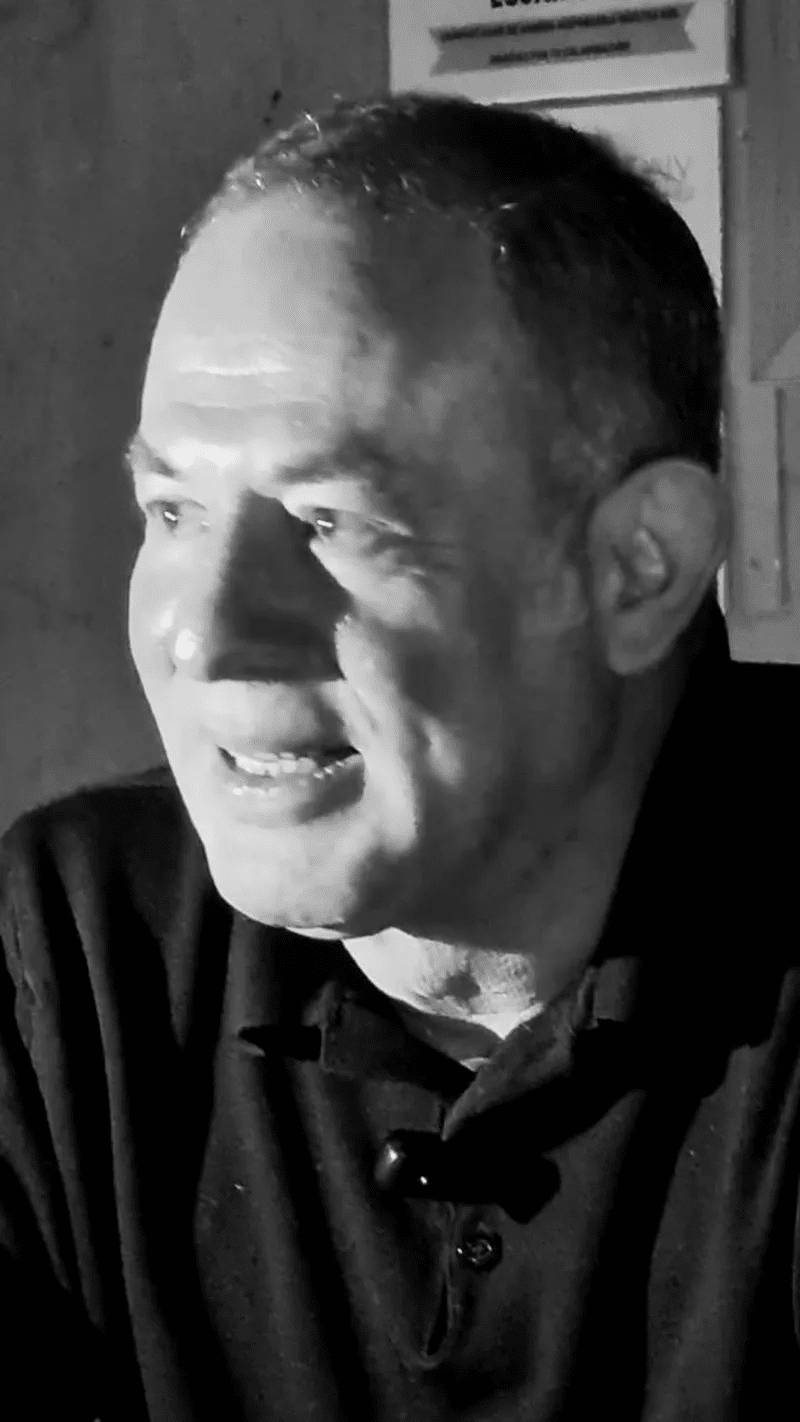Por Juan Pablo Ojeda
El medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl fue un acto de alto impacto simbólico y cultural, pero no necesariamente un ejercicio de disrupción política en el sentido histórico que la música ha tenido como herramienta de confrontación al poder.
Cantar en español en uno de los escenarios con mayor alcance global y colocar la identidad latina en el centro del espectáculo tiene un peso relevante, especialmente en un contexto marcado por discursos excluyentes y tensiones migratorias. Sin embargo, confundir representación cultural con protesta política lleva a una lectura incompleta del papel que la música ha jugado en la esfera pública.
A lo largo del siglo XX, el rock, el punk y sus cruces con el reggae y el rap no se limitaron a reflejar a la juventud: la empujaron a cuestionar directamente a las estructuras de poder. Sex Pistols desafiaron a la monarquía británica con God Save the Queen en pleno jubileo; The Clash combatieron temas como el racismo, el imperialismo y la desigualdad social; y Dead Kennedys confrontaron sin ambigüedades al conservadurismo estadounidense y la lógica de la guerra, enfrentando censura y marginación.
Bandas como Ramones rompieron con las formas dominantes del rock al rechazar el virtuosismo y la lógica del espectáculo, proponiendo una estética cruda que cuestionaba a la propia industria musical. Esa ruptura cultural abrió espacio a otras formas de resistencia.
En Europa y América Latina, Manu Chao convirtió la migración, la precariedad, el colonialismo y la frontera en el eje central de su obra, acompañando movimientos sociales y señalando exclusiones con un discurso político claro. Desde Estados Unidos, Rage Against the Machine llevó la confrontación al mainstream con letras que cuestionan el racismo sistémico, el complejo militar-industrial y la violencia policial, un rock cargado de política explícita.
Incluso en este Super Bowl, la presencia de Green Day en el acto previo al juego —tocando éxitos como “American Idiot” en su set de apertura antes del medio tiempo principal— recuerda que el punk ha tenido siempre un pie en la protesta, incluso cuando el formato y el espacio limitan cómo se expresa esa crítica en una transmisión de alto perfil.
En México, la música también asumió ese rol de choque frontal. Tijuana No! convirtió la frontera, la migración, el racismo y la represión policiaca en el eje de su discurso, incomodando tanto al poder político como al económico. Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio narraron la desigualdad estructural desde la cultura urbana, mientras que Molotov llevó esa confrontación a un lenguaje tan directo que generó censura y polémica pública.
Esa es la diferencia central con el fenómeno actual. En estos movimientos, la música no solo representaba identidades: las colocaba en conflicto con el sistema. La disrupción implicaba riesgo, confrontación y consecuencias.
Bad Bunny, sin duda, conecta con millones, amplifica la presencia latina en escenarios globales y redefine qué sonidos pueden ocupar el centro del espectáculo masivo. Eso es relevante y significativo. Pero colocarlo automáticamente en la tradición de la música de protesta ignora una distinción fundamental: representar identidades no siempre equivale a confrontar estructuras de poder.
El medio tiempo del Super Bowl fue un triunfo cultural. La protesta musical, en cambio, suele exigir incomodidad real, una postura política clara y consecuencias que van más allá del aplauso. Entender esa diferencia no demerita el espectáculo, pero sí permite ubicarlo con mayor precisión en la historia cultural y política de la música.
Y esto por mencionar solo algunas bandas: hay muchas más agrupaciones en todo el mundo que han utilizado la música como protesta política en distintos momentos y geografías, desde el reggae contestatario hasta el rap, el ska y el rock social.