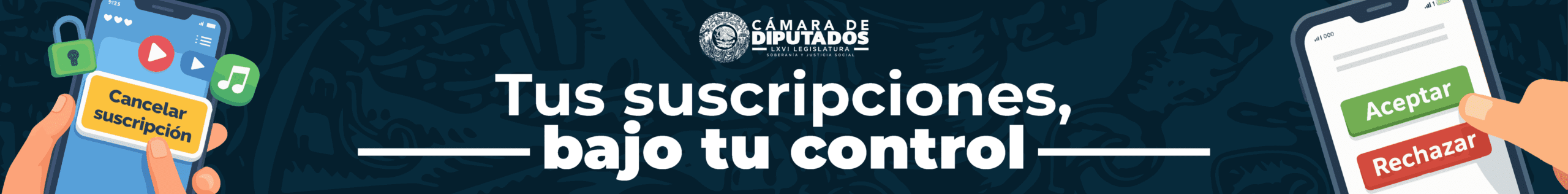Por Bruno Cortés
Cambios al amparo encienden debate por el límite entre justicia y poder.
El Congreso mexicano volvió a moverse a toda velocidad, y esta vez el golpe de timón fue al corazón del sistema judicial: el juicio de amparo. En medio de discursos sobre “modernización” y “eficiencia”, el Senado aprobó una reforma que, según el gobierno, busca agilizar los procesos y fortalecer la justicia constitucional. Pero para muchos juristas, activistas y ciudadanos, lo que se aprobó es una poda fina —y peligrosa— al árbol de los derechos.
El nuevo paquete de cambios redefine quién puede y quién no puede pedir amparo. Ahora, para que un juez escuche una queja, el afectado tendrá que demostrar que el daño es real, actual y directo. Nada de reclamos colectivos, ni de asociaciones defendiendo a comunidades o al medio ambiente. Se acabó eso de amparos por solidaridad. Si no te pega a ti en lo inmediato, no hay entrada al juzgado.
El argumento oficial suena bonito: que hay que evitar los abusos, los amparos “de cuello blanco”, esos que frenan obras públicas o bloquean investigaciones. Pero entre líneas, muchos ven otra cosa: una cerradura más al acceso ciudadano a la justicia. La idea de que un grupo pueda frenar una tala ilegal o denunciar un megaproyecto contaminante se vuelve más cuesta arriba.
Otro punto que levantó cejas es la modificación a las suspensiones. Con la nueva redacción, ya no se podrá detener actos de autoridad en casos de bloqueos de cuentas, órdenes de aprehensión o deudas públicas. Todo bajo el argumento del “interés social”. El problema es quién define ese interés: el mismo Estado que comete los actos que ahora nadie podrá suspender. Es como si el árbitro jugara de delantero.
La cereza del pastel está en el artículo 192: las autoridades ya podrán decir que no pueden cumplir una sentencia —por razones “jurídicas o materiales”— y salir sin sanción. Las multas que antes pagaban funcionarios ahora las cubrirán las instituciones, o sea, el dinero público. En resumen, la impunidad se institucionaliza y el castigo se socializa.
Por el lado brillante, sí, hay avances. Se incorporan firmas electrónicas, notificaciones digitales y expedientes en línea. Se fija un plazo de 60 días para que los jueces dicten sentencia. Todo eso suena bien, pero nadie quita que digitalizar la burocracia no necesariamente la vuelve más justa.
Las críticas no se hicieron esperar. Abogados, académicos y organizaciones civiles advirtieron que esta reforma es un retroceso al espíritu de 2011, cuando México abrió la puerta a los derechos humanos colectivos. Hoy, esa puerta parece cerrarse con cerrojo. Dicen que lo que se presenta como eficiencia judicial puede terminar en exclusión legal, dejando a los más vulnerables sin voz ni defensa.
Y mientras en el Senado se aplaudían los discursos de “justicia social”, en los pasillos los opositores hablaban de retroactividad disfrazada. Aunque el gobierno insiste en que no se afectan derechos adquiridos, la letra chiquita del transitorio permite aplicar nuevas reglas a casos que ya están en curso. Un movimiento fino, casi invisible, pero con consecuencias mayúsculas.
Lo que viene no será menor: asociaciones, universidades y colectivos ya preparan acciones de inconstitucionalidad. Todo indica que será la Suprema Corte la que tenga que poner orden, una vez más, entre el poder y la ley.
En el fondo, la pregunta sigue abierta: ¿se trata de hacer más ágil la justicia o de hacerla más obediente? En un país donde el amparo ha sido la última línea de defensa del ciudadano común, esta reforma se siente como si le hubieran puesto candado a la puerta del juez, pero dejando la llave del lado del gobierno.