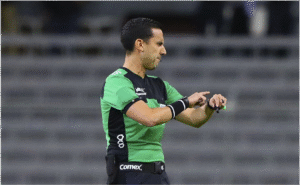Por Bruno Cortés
El conflicto entre el gobierno de Campeche y la prensa alcanzó un nuevo capítulo este 15 de septiembre, cuando el Juzgado de Control del Sistema Penal Acusatorio resolvió extender por tres meses las medidas cautelares que obligan al periódico Tribuna y al periodista Jorge González Valdez a someter sus publicaciones a revisión previa antes de ser difundidas. La jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May ratificó así un esquema que, para muchos, huele a censura institucionalizada.
La audiencia, que se prolongó durante cuatro horas, selló la continuidad de un procedimiento insólito: cada nota relacionada con la gobernadora Layda Sansores San Román deberá ser enviada a un censor judicial designado por el Poder Judicial. Este funcionario tendrá un margen de 30 minutos para autorizar, modificar o incluso prohibir la publicación. Una especie de semáforo ideológico que, paradójicamente, pone en rojo el derecho constitucional a la libre expresión.
El argumento judicial se sostiene en la idea de “proteger” a la mandataria de contenidos ofensivos o discriminatorios. Pero aquí aparece la contradicción que resuena en las salas de redacción: ¿es ofensivo cuestionar la gestión de un funcionario público? ¿O se trata, como señalan organizaciones defensoras de derechos humanos, de un castigo selectivo que disfraza la crítica como delito?
El caso no se reduce a una disputa entre una gobernadora y un medio local. Se ha convertido en un laboratorio nacional de cómo los tribunales pueden inclinarse hacia el poder político, aun cuando existen precedentes federales que habían considerado estas medidas como inconstitucionales. La censura previa, prohibida explícitamente en el artículo 7 de la Constitución, revive en Campeche bajo un traje judicial a la medida.
Para los periodistas, el mensaje es claro: si criticar incomoda, habrá consecuencias legales. Este efecto inhibidor, conocido como “efecto de miedo”, amenaza con extenderse más allá de la entidad. La pluralidad de voces podría convertirse en un coro afinado al gusto del poder, donde la disidencia se paga con silencios forzados.
En defensa propia, Sansores insiste en que no se trata de censura, sino de un mecanismo para frenar “discursos de odio”. Una interpretación creativa de los derechos que, según analistas, confunde la crítica legítima con ataques personales. En un país donde la violencia contra periodistas ha cobrado vidas, el riesgo es que se instale un modelo de represión blanda, menos sangriento pero igual de efectivo para acallar.
Sin embargo, la reacción crítica no ha tardado. Organizaciones civiles, académicos y gremios periodísticos han condenado la resolución, advirtiendo que la democracia pierde sentido cuando los jueces se convierten en editores de periódicos. Para ellos, el verdadero “contenido ofensivo” es un fallo que hiere los principios democráticos.
En la práctica, este episodio deja una paradoja inquietante: mientras México presume en foros internacionales su compromiso con la libertad de expresión, en Campeche se ensaya un manual de censura avalado por tribunales. El desenlace de este litigio será clave no solo para Tribuna y Jorge González Valdez, sino para todo periodista que aún cree que informar no debería ser un delito.